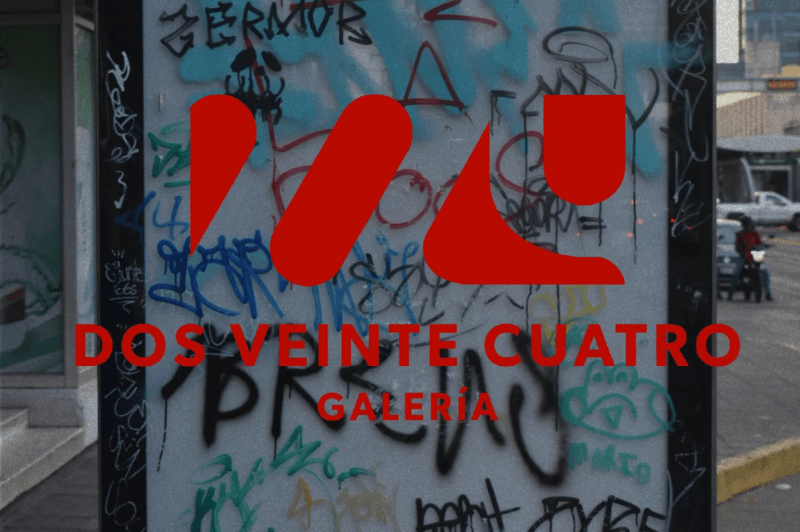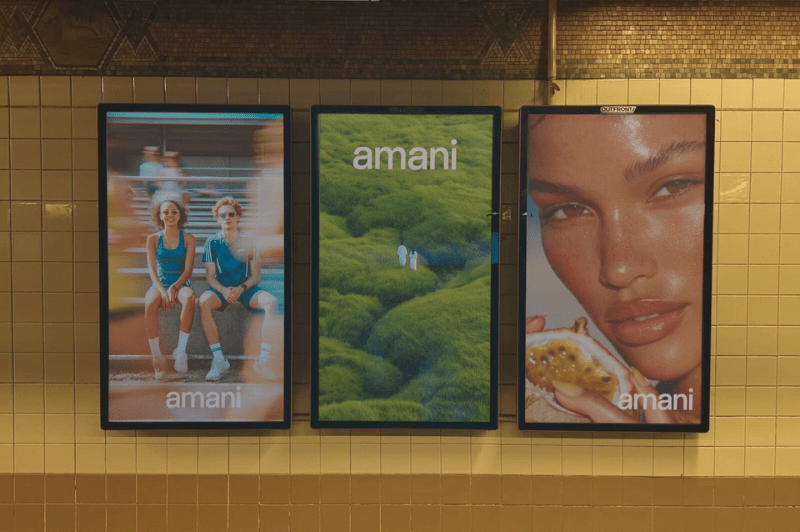Para Rubí, la creación de una galería digital no surge como un gesto de adaptación, sino como una toma de posición. El proyecto 224 nace cuando comprende que lo digital no es un complemento del mundo físico, sino un territorio en sí mismo.
En un contexto donde la experiencia cotidiana ocurre —en gran parte— a través de una pantalla, excluir al arte de ese espacio implica reducir su alcance y limitar su contacto con el público. La galería aparece entonces como una extensión natural de la vida contemporánea: si la vida también sucede en lo digital, la obra debe habitar ese lugar con la misma legitimidad.

Aunque 224 se presenta hoy como una plataforma consolidada, su proceso ha sido largo y deliberado. Rubí lleva más de cinco años trabajando de forma sostenida en el proyecto, aunque su primer boceto existe desde hace más de una década. Concebir la galería fue, en sí mismo, un acto creativo. Desde el inicio, la identidad fue una decisión central: no quería reproducir el imaginario del cubo blanco, un modelo que impone una lectura previa del arte y condiciona la experiencia del espectador. Desmontar esa expectativa era parte del objetivo.
Su formación académica y su práctica como escritora influyen directamente en esta visión. Para Rubí, el arte no se valida desde el gusto ni desde una autoridad externa, sino desde un vínculo que se construye en lo emocional y lo intelectual. En 224 hay espacio para el error, la duda y la conversación; no se parte de certezas cerradas. Esa apertura también atraviesa la identidad visual del proyecto: como fotógrafa, Rubí evita la neutralidad. Las imágenes que acompañan a las obras son escenas cotidianas, reconocibles, que funcionan como un puente entre la pieza y el entorno. La galería se plantea así como un lugar para detenerse y observar aquello que suele pasar desapercibido, pero que ha moldeado nuestra percepción estética y nuestra relación con los espacios artísticos.
Dentro del ecosistema cultural actual, 224 ocupa un punto intermedio. Rubí reconoce el deseo legítimo de ver la obra en sala, de situarse físicamente frente a ella. Sin embargo, señala que ese formato suele fijar la pieza a un único discurso: el de la galería que la contiene. Al mostrar las obras en línea, estas se desplazan a un contexto distinto. En la plataforma pueden observarse en detalle; en redes dialogan con otras imágenes y otras obras. El arte deja de ser un objeto aislado o intocable para integrarse a la vida cotidiana, habilitando nuevas lecturas tanto para el público como para los coleccionistas.

La referencia al concepto de parergon de Jacques Derrida —el marco como elemento que condiciona la percepción— resulta clave para entender la lógica de 224. Aquí, la obra aparece en relación con otras piezas y en entornos no sacralizados, pensada desde el lugar donde realmente será vista, no desde donde tradicionalmente se nos dijo que debía estar. La galería no renuncia a la exhibición, pero propone una lectura alternativa que no interfiere en la intención del artista.
La curaduría se mueve en un territorio híbrido. En 224 conviven formatos tradicionales como fotografía, pintura y escultura, junto a prácticas menos convencionales como el arte objeto y el arte digital. La línea curatorial cruza arte contemporáneo, cultura visual digital y referencias urbanas, entendiendo el arte como una práctica inserta en la vida social. La galería trabaja con artistas de distintos países de Latinoamérica, generando cruces culturales que evitan miradas aisladas y amplían el campo de lectura.
Los criterios curatoriales parten de la permeabilidad entre arte, diseño y vida cotidiana. Las piezas no se conciben como objetos autónomos, sino como declaraciones estéticas y culturales con capacidad de intervenir en el panorama visual actual y de activar pensamiento crítico. Hay también un interés claro en tejer redes entre artistas latinoamericanos y romper con lógicas de producción cerradas por país.
En esta primera etapa participan artistas como Tix, creadora peruana que reimagina los cartoons de la infancia para revisar aquello que configuró nuestra sensibilidad visual, desplazando el foco de la autoría hacia la obra misma mediante el anonimato. Dayana Morera, artista digital costarricense, trabaja en el cruce entre lo humano y lo tecnológico, dialogando directamente con la naturaleza digital de la galería. Por su parte, el artista chileno Matías Valenzuela aborda la intervención humana en el paisaje, haciendo visibles las huellas que estructuran el territorio contemporáneo y nuestra manera de habitarlo. La relación entre la galería y los artistas se construye desde la colaboración: no se impone un discurso, se sostiene un diálogo.
La experiencia del espectador es concebida como una alternativa real a la galería física. Para Rubí, muchos espacios terminan domesticando la obra para ajustarla al mercado o al muro. En 224 no hay paredes porque las piezas no responden a un espacio específico; están pensadas para existir en la realidad cotidiana. Se trata de una estructura ligera y adaptable, acorde a las dinámicas actuales. Más que una página web, la galería asume que el misticismo del cubo blanco es un modelo agotado.
En cuanto al valor, Rubí cuestiona la idea de que este dependa únicamente del precio. El valor del arte no se define por una cifra ni por su inaccesibilidad. El precio lo establece principalmente el artista, y la galería respalda ese valor desde lo simbólico y lo cultural, manteniendo una relación constante entre obra, creador y coleccionista. La intención es que la adquisición no sea decorativa, sino que llegue acompañada de una carga crítica capaz de generar preguntas y nuevas formas de relación con el arte como objeto cotidiano.
De cara al futuro, Rubí no plantea una ruptura, sino una reconfiguración del lenguaje. El arte digital no reemplaza al tradicional: lo expande. En un momento cultural donde los formatos conviven y se contaminan, 224 se posiciona como un espacio que entiende el cambio no como amenaza, sino como una oportunidad para ampliar las formas de mirar, habitar y pensar el arte.